Lo que está en
juego, tras el proceso de paz del gobierno con las FARC en la Habana es algo
más que la simple dejación de armas por parte de la insurgencia. El parlamento
del próximo periodo, además, aprobará sendas e importantes normas en materia de
reforma agraria, política, agropecuaria y energética, laboral y pensional, de
la salud y casi seguramente tributaria, infraestructura y privatización y/o
recuperación de sectores económicos fundamentales para el país
(minero-energético, telecomunicaciones, servicios públicos, estructura
administrativa del Estado et.), política y financiera.
 Estamos en tiempos
de elecciones y, como no podría ser menos que normal, el evento provoca las más
heterogéneas reacciones sobre su validez y, también, sobre su pretendida o real
“legitimidad”. Como líder sindical, dirigente político y ahora también
candidato, pero además como ciudadano y parte de ese gran colectivo las más de
las veces marginado denominado PUEBLO, quisiera plantear algunas opiniones al
respecto, partiendo de la experiencia europea, para pasar al escenario local y
concluir con una reflexión sobre la particular relevancia de la coyuntura
electoral en conexión con la necesidad de las organizaciones sociales y la
ciudadanía en busca de la consecución efectiva de sus derechos.
Estamos en tiempos
de elecciones y, como no podría ser menos que normal, el evento provoca las más
heterogéneas reacciones sobre su validez y, también, sobre su pretendida o real
“legitimidad”. Como líder sindical, dirigente político y ahora también
candidato, pero además como ciudadano y parte de ese gran colectivo las más de
las veces marginado denominado PUEBLO, quisiera plantear algunas opiniones al
respecto, partiendo de la experiencia europea, para pasar al escenario local y
concluir con una reflexión sobre la particular relevancia de la coyuntura
electoral en conexión con la necesidad de las organizaciones sociales y la
ciudadanía en busca de la consecución efectiva de sus derechos.
1. La
experiencia europea
El año pasado el
gran cineasta político británico Ken Loach presentó al gran público su nueva
obra “el espíritu del 45”. La temática de la misma gira en torno al final de la
segunda guerra mundial y el titánico esfuerzo desplegado por el movimiento
obrero y popular, de la mano con el Partido Laborista (el de la época, no el
neoliberal de ahora), para implementar el Estado de Bienestar en Inglaterra.
El documental relata
con lujo de detalles, y también con fascinantes imágenes de apoyo, las
experiencias, sentimientos y opiniones, tanto de trabajadores y familiares,
como de médicos, enfermeras, ministros y personas del común, acerca de la
necesidad de derrotar la amarga experiencia del fascismo desde su propia semilla,
que no era (y sigue siendo) otra que la descomunal desigualdad social,
traducida en el desempleo masivo y en el mejor de los casos estacional, la
insalubridad, el analfabetismo, la segregación urbanística y cultural, entre
otras.
La reflexión de los
trabajadores y los soldados era simple y contundente: si el pueblo inglés fue
capaz de derrotar al fascismo con las armas, y también de organizar la vida de
manera colectiva durante los tiempos de la guerra, ¿por qué no iba a ser
posible vencer males más al alcance de sus fuerzas, tales como esos que se
generan por la desigualdad económica? (El documental puede verse aquí: http://www.sibercine.com/2013/10/ver-el-espiritu-del-45-online-gratis.html)
De esta suerte, a
través de la organización social y la movilización política, las fuerzas
populares lograron derrotar al gobierno conservador de Winston Churchill y
hacerse con el poder estatal, para desplegar una vasta reforma de la economía
del país, que incluyó: la nacionalización de los ferrocarriles y demás medios
de transporte, la instauración de un sistema nacional de salud gratuito y de
calidad, la masificación de la educación pública en todos sus niveles, la nacionalización
del cobre y de la banca, entre otras muchas medidas.
Los resultados,
contrario a lo que dicen los defensores del neoliberalismo, no se tradujeron en
la creación de un “Estado totalitario”, sino en la época dorada del pueblo
inglés, el periodo de bienestar más global y pleno que se haya conocido en el
Reino Unido.
El objetivo de Loach
al producir “el espíritu del 45” era, sin lugar a dudas, mostrar al pueblo
inglés cómo, si una vez mediante la organización política pudo movilizarse para
asegurar a cada ciudadano el disfrute pleno de sus derechos, hoy, en medio de
la crisis económica más grande que haya conocido la humanidad, es perfectamente
posible, mediante la organización social y la movilización política, que
incluye, antes que excluir, el asalto a las instituciones estatales a través
del voto popular organizado y consciente.
La experiencia
narrada por Loach para el caso inglés fue, en mayor o menor medida, la seguida
por los pueblos europeos en cada país, en una época que, no en vano, se conoce
como la “edad dorada del capitalismo”, pues combinó, mal que bien, altas tasas
de rentabilidad económica con elevados y progresivos beneficios sociales.
Uno puede estar o no
de acuerdo con la viabilidad de volver a vivir una experiencia tal en el marco
del capitalismo global, asunto perfectamente discutible, pero lo que no puede
obviarse, la lección histórica que no puede omitirse, so pena de fracasar una y
otra vez, es la necesidad de aunar los esfuerzos políticos de organización y
movilización social en las calles con la
labor de denuncia y oposición al interior de las instancias del poder
político, especialmente del parlamento.
Esa experiencia, ese
rico legado de triunfos obtenidos por el pueblo inglés y europeo, es una
lección que se ha replicado en los últimos lustros en América Latina, donde la
movilización social se ha dado la mano con la organización institucional, hasta
conseguir algunos gobiernos progresistas en la región que combaten las
desigualdades sociales, con diferentes grados de eficacia, pero sin obviar la
movilización de masas, sino más bien cabalgando sobre su lomo.
2. El caso
colombiano
En materia política
el caso colombiano parece atípico, y tal peculiaridad le viene dada, en buena
medida, de lo que ha sido el transcurrir de la lucha social y política del país
en las últimas décadas. No en vano, aquí también se dieron, al igual que sucede
en América Latina en la actualidad, y a lo sucedido en el continente europeo en
la mitad del siglo pasado, serios y masivos procesos de movilización social y
organización política, con una diferencia notable: en ningún otro país los
intentos populares se vieron bañados en sangre de la manera y con la ferocidad
que lo fueron en Colombia.
Como parte de una
estrategia de contrarreforma armada del campo, el paramilitarismo, en alianza
tácita y abierta con sectores militares, empresariales y políticos, eliminó y
sigue eliminando sistemáticamente los intentos de autoorganización popular, no
sólo en el campo, sino también del sindicalismo a nivel nacional, de tal suerte
se cuentan por decenas de miles las personas víctimas de la violencia
organizada por los sectores dominantes del país para la conservación del status quo.
Ésta, entre otras
muchas razones, ha creado en un sector importante del movimiento social
organizado un ambiente de opinión contrario a la participación en el escenario
electoral, al que se suma la indignación de vastos sectores de la población de
clase media, y de estudiantes, con los faraónicos y hasta esquizofrénicos
niveles de corrupción que la clase política colombiana ha mostrado a lo largo y
ancho del territorio, con lo que se cierra la tenaza justificatoria del
abstencionismo y del voto en blanco en el país.
Sin embargo, ¿son
los horrores de la violencia contra el pueblo colombiano, aunados a la
corrupción rampante e inmoral de las élites políticas, elementos lo
suficientemente fuertes para legitimar la abstención electoral y/o el voto en
blanco? ¿No deberían ser, a la manera de los ejemplos europeo y
latinoamericano, elementos de peso para ampliar la capacidad de unidad,
organización, movilización y resistencia ciudadana y popular, en el ámbito
callejero, pero también en el parlamento?
Desde nuestra
campaña creemos seriamente que la abstención y el voto en blanco son, sin duda
alguna, manifestaciones de descontento social respecto al carácter pre-moderno
y elitista de la institucionalidad política colombiana, pero también que, por
tratarse de manifestaciones de inconformidad pasiva, no combaten, sino que
incluso pueden reforzar, las condiciones de existencia de un sistema
económico-social autoritario, represivo y segregador.
Abstenerse de la
lucha en el ámbito electoral puede ser como la voz de protesta del profeta en
el desierto, que clama la reforma del modo de vida de la comunidad, pero en un
terreno estéril para el cambio de costumbres y valores.
¿Y, qué mejor
ejemplo de la importancia del voto popular organizado, que las mismas
reacciones de la extrema derecha retrógrada y medieval a los intentos de
fortalecimiento de procesos políticos democráticos?
El caso de Petro es,
al respecto, suficientemente ilustrativo: un gobierno que, con sus aciertos y
errores, desprivatizó el servicio de basuras, que incluyó y formalizó
laboralmente a más de 800 trabajadores de la calle, que sustituyó los vehículos
de tracción animal (“zorras”) por vehículos eléctricos gratuitos para los
recicladores, ¿no es un gobierno que avanza por el camino de revertir las
enormes desigualdades generadas por el modelo neoliberal en la capital de la
república? ¿Y no es, igualmente, el ataque del procurador general a Petro, con
su sentencia de destitución e inhabilitación por quince años para el alcalde
mayor, una muestra de que, en efecto, los 500.000 millones de pesos que el
alcalde les quitó a los “contratistas privados” para ponerlos en manos de la
ciudadanía, le duelen a los mercenarios de los servicios públicos y a las
élites que los respaldan y los acolitan?
Precisamente la
ofensiva pseudo-jurídica del procurador contra los políticos de izquierda y
populares en el país, es la mejor demostración de la importancia que la extrema
derecha, ella sí muy consciente del valor de la lucha electoral, le da a los
procesos de organización social y política del pueblo.
La conclusión, si se
quiere, podría incluso formularse por vía negativa: dado que la extrema derecha
muestra tal deseo de acorralar a la izquierda y a las organización populares de
los puestos que a puro pulso se han ganado en el escenario electoral, esto
debería servir de síntoma e indicativo de la necesidad, no de boicotear con la
abstención o el voto en blanco esos procesos, sino de fortalecerlos con el voto
en las elecciones, y con la movilización en las calles.
3. Reflexión
final
Colombia asiste en
la actualidad a uno de los momentos más trascendentales y enigmáticos de su
historia nacional, y el pueblo debe tener plena conciencia de esto a la hora de
tomar la decisión de participar o no en la lucha electoral.
Lo que está en
juego, tras el proceso de paz del gobierno con las FARC en la Habana es algo
más que la simple dejación de armas por parte de la insurgencia. El parlamento
del próximo periodo, además, aprobará sendas e importantes normas en materia de
reforma agraria, política, agropecuaria y energética, laboral y pensional, de
la salud y casi seguramente tributaria, infraestructura y privatización y/o
recuperación de sectores económicos fundamentales para el país
(minero-energético, telecomunicaciones, servicios públicos, estructura
administrativa del Estado et.), política y financiera.
En fin, es bastante
plausible pensar que, en el próximo cuatrienio, se dará trámite a una de las
cascadas legislativas más esenciales e influyentes en la vida de la nación,
razón de más para no dejar en manos de las mismas maquinarias de siempre las
riendas del barco económico-social colombiano.
Creemos sinceramente
que, en 2010, se dio uno de los giros políticos más relevantes en la historia
nacional, cambio de ciclo marcado por las gigantescas movilizaciones de masas
en los sectores estudiantil, agrario, de salud y obrero y que, aunque de manera
incipiente, ha logrado abrir una brecha que, en la medida en que se fortalezcan
los movimientos sociales y políticos, puede abrir la senda de una real y
profunda transformación de la sociedad y del país, que garantice la paz en
condiciones de garantía de derechos para el pueblo.
Por ello mismo
resulta tanto más perentorio el escalamiento de nuevas y variadas formas de
empoderamiento social, dentro de las cuales consideramos el escenario electoral
como clave, no en sí mismo, sino en su función de altoparlante y cohesionador
de la movilización ciudadana de a pie, que es la manera en que, desde el
movimiento vamos por los derechos,
concebimos el escenario electoral: como puente y potenciador de las necesidades,
reclamaciones y protestas sociales.
Por eso en esta nota
enviamos estas reflexiones, recordando las sabias palabras de Víctor Hugo,
según las cuales “no hay fuerza más poderosa que una idea a la que le ha
llegado su tiempo”, y con plena consciencia de que la paz estable y duradera es
ya la idea del momento histórico.





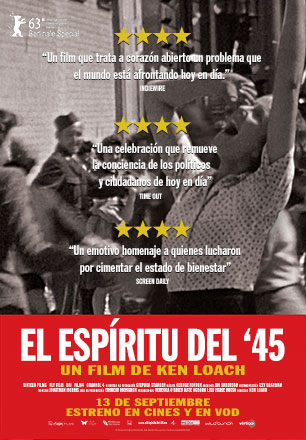


















0 comentarios:
Publicar un comentario